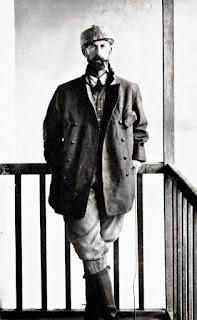En la primera parte de este
artículo expuse dos investigaciones que saltaron a la prensa como grandes
hallazgos y avances en la ciencia de la Prehistoria, pero ya razoné
argumentadamente que más bien estamos ante una continua sobredosis de noticias
científicas que o bien no aportan nada sustancial o bien siguen apuntalando los
viejos dogmas y prejuicios científicos sobre el origen del hombre, el
evolucionismo o la Prehistoria en general.
No obstante, estoy convencido de
que tanta investigación sólidamente patrocinada y publicitada contiene unas
sutiles intenciones que van más allá de las meras propuestas científicas. En
este sentido, considero que muchas investigaciones actuales son promocionadas y
difundidas en la prensa de todo el mundo por razones que quizá no tengan que
ver nada con el estudio del remoto pasado, sino con la ingeniería social del
presente. Hace no mucho incidí en esta visión en el artículo sobre
“civilizaciones desaparecidas y mensajes subliminales”, un estudio especulativo
que a mi juicio tenía más bien poco –por no decir nada– de arqueología y sí
mucho de maniobra pseudocientífica para extender las consabidas amenazas del
cambio climático. Esto es, se utiliza el pasado para lanzar un mensaje de
alarma en el presente. En suma, no sólo estamos ante una ciencia de baja
calidad, que construye castillos en el aire y los sustenta con grandes dosis de
parafernalia tecnológica o estadística, sino ante proyectos pseudocientíficos
que tratan de utilizar torticeramente ciertos aspectos del pasado para vender e
implantar determinadas ideas o tendencias sociales.
Bueno, ahora se podría decir que
veo fantasmas donde no los hay y que apelo a oscuras conspiraciones, pero lo
cierto es que cuando el hecho se repite una y otra vez y con el mismo modus
operandi, no puede ser casualidad. Siendo generosos y escépticos podríamos
admitir que haya uno, dos o tres artículos que apuesten por este tipo de
ciencia, pero lo que llama la atención es que la mayoría de noticias de
arqueología que llegan al gran público están cortadas por el mismo patrón, la
misma carga ideológica moderna y el mismo tratamiento periodístico simple y
sensacionalista. Y si uno rasca un poco sobre la superficie llena de datos y
análisis verá la repetición de conclusiones vagas que apenas resisten una
crítica razonada, pero que incitan a sutiles comparaciones entre el pasado y el
presente para extraer consecuencias amenazantes. Esto sí que es
“arqueología alternativa” y no lo que escriben Hancock y compañía... En fin, cada
vez siento más respeto por los prehistoriadores del siglo XIX e inicios del XX.
El trabajo ennoblece... y asegura la supervivencia
Uno de los pilares de la sociedad
actual es la cultura del trabajo, la competitividad y el esfuerzo, lo cual está
muy bien siempre que nos dejaran decidir cómo enfocar nuestro trabajo o actividad
y qué hacer con nuestras vidas para ser personas en vez de máquinas de
producción. Sobre esta visión, se ha dicho en tono humorístico que la
esclavitud típica de la Antigüedad no desapareció; fue sustituida en tiempos
modernos por la jornada de 8 horas... o más. Este tipo de planteamiento social
y económico raramente ha sido trasladado a la prehistoria, porque las
condiciones de vida de los homínidos en tiempos arcaicos se regían por otros
parámetros que poco o nada tienen que ver con nuestra civilizada concepción del
trabajo y del rendimiento.
 |
| Reconstrucción de Homo erectus |
Un equipo de investigadores de la
Universidad Nacional de Australia (ANU), liderado por el arqueólogo Ceri
Shipton, ha lanzado una propuesta cuando menos curiosa sobre el devenir del Homo
erectus. A partir de los resultados de unas excavaciones realizadas en el
yacimiento de Saffaqah, cercano a la población de Dawadmi (en el centro de la
Península Arábiga), Shipton ha concluido que el Homo erectus se
extinguió –al menos parcialmente– a causa de una actitud poco laboriosa en sus
estrategias de supervivencia; esto es, desapareció “por vago”, por optar por la
ley del mínimo esfuerzo. En principio todo esto nos puede sonar un poco raro o
categórico, pero vamos a explicar en que se basa tal afirmación.
Lo que pudo apreciar el equipo de
Shipton es que los restos sobre el terreno delataban que los individuos erectus
de aquel lugar no habían hecho grandes esfuerzos ni en la elaboración de
herramientas ni en la búsqueda de recursos. Así, se pudo comprobar que en los
diferentes estratos –correspondientes a una sucesión de épocas– las
herramientas de piedra, clasificadas técnicamente como la típica industria
achelense de piezas bifaces,
permanecían invariables. Se trataba de simples herramientas obtenidas a partir de los cantos rodados del lecho
del río cercano. Esto es, no se mataban a la hora de procurarse el
sustento ni se esmeraban en la fabricación de los medios –los utensilios– para
procesar dicho sustento.
Lo que también parece demostrado
es que esa región, mucho más húmeda hace miles de años, era la confluencia de
varias corrientes de agua y que por eso estuvo densamente poblada durante el
Paleolítico inferior. En ese contexto, los homínidos de aquella época parece
que se acomodaron a la abundancia de recursos de todo tipo. Esto les llevó a
ser relativamente conservadores en la elaboración y mejora de sus artefactos, y
siempre emplearon los guijarros que tenían más a mano, junto a sus campamentos,
para realizar sus toscas herramientas.
Esta estrategia podría ser eficaz
a corto plazo pero no con vistas a crecientes cambios y adversidades, sobre
todo de tipo climático, con una progresiva desertización del paisaje. Así,
frente a la capacidad de los neandertales y los sapiens arcaicos para
realizar herramientas de mejor calidad, quizá los erectus se quedaron
estancados y no supieron reaccionar hasta que fue demasiado tarde. Esta falta
de esfuerzo se vería refrendada por la presencia de un cercano yacimiento de
roca de mayor calidad que no fue utilizado. De hecho, no se ha detectado allí
ningún resto de herramienta o de cantera incipiente. Shipton se pregunta por
qué no hicieron nada y e interpreta que –aunque los erectus sabían bien
que el yacimiento estaba ahí mismo– no vieron ninguna necesidad de molestarse
en explotarlo.
A este respecto, Shipton ha declarado en los medios lo siguiente: “Lo cierto es que no parece que se esforzaran demasiado. No tengo la sensación de que fueran exploradores mirando por encima del horizonte. No creo que tuvieran la misma capacidad de maravillarse que tenemos nosotros.”
A este respecto, Shipton ha declarado en los medios lo siguiente: “Lo cierto es que no parece que se esforzaran demasiado. No tengo la sensación de que fueran exploradores mirando por encima del horizonte. No creo que tuvieran la misma capacidad de maravillarse que tenemos nosotros.”
 |
| Artefactos de H. erectus hallados en Saffaqah (Arabia Saudí). Fuente: artículo original en PloS ONE |
El escenario final que se plantea es que, a la vista de la continuidad de las herramientas, la falta de progreso y la “comodidad” de vivir junto a ricas fuentes de agua por parte de los erectus, tuvo lugar un cierto colapso tecnológico cuando las condiciones de vida se hicieron desfavorables, principalmente debido a la progresiva aridez del medio natural. Y como resultado de tal colapso los erectus desaparecieron del lugar, lo cual podría extrapolarse a una extinción a una escala mayor en las diversas regiones habitadas por este homínido. En fin, estaríamos en la línea del más puro evolucionismo por selección natural: los que no se adaptan a entornos cambiantes y hostiles acaban por extinguirse, dando paso a especies más evolucionadas que sí luchan, se esfuerzan y se adaptan de una forma competitiva.
En fin, lo primero que cabe decir
ante esta propuesta es que es sólo una hipótesis y que está restringida a una
zona muy concreta del planeta. De hecho, la ciencia no tiene ninguna
explicación probada de por qué se extinguieron las diversas “especies” de
homínidos que nos precedieron. En efecto, hay teorías más o menos fundadas pero
ninguna certeza. Es algo similar a lo que ocurre con la famosa desaparición de
los dinosaurios hace 65 millones de años, con la teoría del impacto de un gran
meteorito. Es plausible, pero no podemos asegurar nada. Y de paso, véase que en
dicho escenario no habría existido ningún proceso de selección natural sino un
evento cósmico catastrófico que se habría llevado por delante a “los más fuertes
y adaptados”.
Otro hecho que llama la atención
es que se pueda especular con el poco esfuerzo del Homo erectus y
su capacidad de supervivencia. Se compara negativamente al erectus con
otros homínidos “más evolucionados” como el neandertal o el sapiens,
pero si tomamos los propios estudios aceptados por la ciencia de la Prehistoria
veremos que el erectus vivió sobre nuestro planeta alrededor de 1,8
millones de años, mientras que el neandertal estaría sobre los 300.000 años y el
sapiens (hasta la fecha) unos 200.000, si bien muy recientes investigaciones
ampliarían bastante dicha cronología. Además, el erectus es el primer
homínido que encontramos extendido por todo el planeta (en África toma el
nombre de Homo ergaster), con excepción de América[2].
Esto quiere decir que, pese a tratarse de un humano “tosco y primitivo”, fue
capaz de viajar a grandes distancias, ocupar territorios con climas y paisajes
bien distintos y adaptarse a los cambios climáticos producidos a lo largo de
cientos de miles de años.
 |
| Figuración de H. erectus haciendo fuego |
Véase también que las actuales
tribus que aún mantienen un estilo de vida paleolítico (cazador-recolector) han
sobrevivido durante decenas de miles de años sin necesidad de cambiar apenas su
primitiva tecnología y sus técnicas de caza y recolección. Sólo la presencia
del hombre moderno y de la civilización han supuesto una grave amenaza para su
supervivencia. Lo que ocurrió durante la colonización española en América, así
como en otros lugares, es que estas personas fueron esclavizadas a un modo de
vida productor y de trabajo extenuante (por ejemplo, en las minas), y no
estaban preparadas para tales labores. Su forma de vida requería ciertamente de
esfuerzo, pero no como el que supone una economía productiva avanzada, enfocada
a tener cada vez más recursos y riquezas. De ahí que, a ojos de los europeos,
los indígenas pudieran parecer “vagos”.
Y aquí cerramos la reflexión
sobre esta visión del Homo erectus. Siendo suspicaz, veo que desde una
interpretación ideológica de la Prehistoria se está lanzando un mensaje sesgado
al mundo de hoy en día en forma de aviso a navegantes. Ellos (los erectus) “no eran como nosotros”, “no tenían la capacidad de
maravillarse como nosotros”, “recurrían al mínimo esfuerzo”, etc. Esto no
cuadra con nuestra actual visión de que “hay que ser competitivos, trabajar muy
duro, renunciar al mínimo esfuerzo, seguir avanzando, buscar nuevas metas, no
contentarnos con lo que tenemos, etc.” Este es el ideal del mundo moderno,
inmerso en la adoración (o sumisión) al trabajo, a la carrera profesional, al
dinero, a la tecnología, a los bienes materiales, etc., todo lo cual provoca
una continua insatisfacción porque nada nunca es suficiente. Es el progreso por
el progreso, que nos lleva... ¿a dónde?
Los neandertales no eran buenos veganos... y lo pagaron
 |
| Cráneo de neandertal |
Este caso particular nace de un
estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of
Sciences (PNAS)[4] a cargo del
equipo científico encabezado por el alemán Michael Staubwasser, de la
Universidad de Colonia. La tesis de este equipo es que los neandertales fueron
incapaces de adaptarse a los cambios climáticos sucedidos durante la última
Edad del Hielo, en particular cuando las temperaturas bajaron en extremo y la
fauna se resintió de forma notable, lo que a su vez impactó gravemente en su
dieta. Ya se puede imaginar uno por dónde van los tiros...
La investigación de Staubwasser
se centra en aspectos paleoclimáticos de Europa (principalmente central y
oriental) durante el Paleolítico medio y superior. Lo que su equipo ha tratado
de demostrar es que determinados cambios climáticos abruptos hicieron descender
drásticamente las temperaturas (hasta una media de 2º C bajo cero) en zonas
como el valle del Danubio, lo que supuso un descalabro en los grandes mamíferos
–sobre todo renos– que cazaban entonces los neandertales. Esto se tradujo en un
grave descenso de los recursos alimenticios y, en consecuencia, en un
progresivo declive de la especie.
Lo que los científicos apreciaron
en los registros paleoclimáticos de hace unos 40.000 años –extraídos
principalmente de las estalagmitas en cuevas– es que las temperaturas cayeron
tan fuertemente que la población humana vio en peligro su propia subsistencia
en unas condiciones tan gélidas. Estos registros se compararon con los estratos
arqueológicos en que se habían hallado artefactos, y resultó que en los
estratos correspondientes a las épocas más frías no se detectaron las típicas
herramientas de los neandertales. De ahí se dedujo que los neandertales
sufrieron especialmente durante esos periodos, ya próximos al momento de su
extinción, puesto que su dieta era fundamentalmente carnívora y al no disponer
de piezas para consumir debieron sufrir una fuerte recesión demográfica, lo que
daría paso a la decisiva expansión en Europa del Homo sapiens, cuyas
estrategias de supervivencia eran más amplias, empezando por una dieta más
vegetariana. En resumidas cuentas, quien no reacciona frente al cambio
climático y además come mucha carne, tiene todos los números para extinguirse. ¿A
qué me suena todo esto?
Realmente, es de agradecer que en
esta nueva hipótesis los sapiens no aparezcan como “eliminadores”
directos de los neandertales, pero es evidente que en el trasfondo está el
concepto de una mejor adaptación “a los cambios ambientales” lo que nos lleva a
los clásicos postulados darwinistas. Sin embargo, estamos una vez más ante
conclusiones generales extraídas a partir de datos parciales y posiblemente
sesgados. Pasemos a analizar algunos hechos relevantes.
 |
| Área de poblamiento neandertal |
Si nos adentramos ahora en el
núcleo de la propuesta de Staubwasser, los datos parecen muy sólidos y
convincentes, pero hay que tener en cuenta que la población de neandertales
estaba muy dispersa por toda Europa y que podía haber zonas casi deshabitadas o
abandonadas, en favor de otras más pobladas, donde el acceso a los recursos era
más fácil. Existe, aparte, un dato clave que no debemos pasar por alto: en el Paleolítico
superior la población humana era excepcionalmente baja en Europa. Según
estimaciones arqueológicas, hace unos 15.000 años la población europea rondaba
apenas ¡los 30.000 individuos! (Y en todo el mundo no habría más de medio
millón de habitantes humanos.) Si retrocedemos unos cuantos miles de años,
cuando coincidieron sapiens y neandertales en el continente, podemos
pensar que las cifras eran bastante similares. En fin, muy poca gente para
tanto espacio. Por consiguiente, el problema de los recursos podía ser superado
si los humanos eran capaces de moverse y de buscar fuentes de alimentación
diversas.
Y aquí viene otro importante
prejuicio. Se nos dice que los rudos neandertales eran básicamente carnívoros.
Esto no es cierto. Existen varios rigurosos estudios[5]
de este siglo XXI que apuntan a que su dieta habitual era mixta e incorporaba
numerosos vegetales (frutos secos, raíces, tubérculos, bulbos, legumbres, granos
de cereal, etc.), bien consumidos en crudo, bien cocinados al fuego. Además,
también se comprobó que consumían determinadas plantas como remedios
medicinales, lo cual implica que su dominio del medio natural era mucho más
amplio que “ir a cazar renos”. Es evidente que tanto los sapiens como
los neandertales eran omnívoros –como lo somos hoy en día– y que según las
necesidades y las condiciones ambientales se inclinarían por una mayor o menor
proporción de carne en su dieta.
Por tanto, es muy forzado afirmar
que los neandertales se extinguieron por comer casi exclusivamente carne,
mientras que los sapiens eran básicamente vegetarianos y gracias a ello
pervivieron. De hecho, algunos expertos creen que esos hombres primitivos en
realidad comían mucho mejor que nosotros, al acceder a una alimentación fresca
y variada (frutas, vegetales, raíces, carne, pescado, etc.) completamente
natural. Los restos óseos dejan lugar a poca duda: individuos sanos, robustos y
poco afectados por enfermedades degenerativas o pérdida de dientes.
 |
| Cráneos de sapiens (izq.) y neandertal (der.) |
Con todo, veo en este material
otro mensaje subliminal para este desquiciado presente en que el ecologismo se
ha convertido en una auténtica religión indiscutible. No hay que insistir mucho
en la intimidación constante sobre la amenaza del cambio climático –que se
achaca falsamente a la actividad humana– y en la presión, a veces muy
intolerante y dogmática, realizada por veganos y animalistas en contra de la
alimentación a base de carne, aunque sea parcialmente, y para ello se ha dicho
incluso que la crianza de vacas es un factor clave en las emisiones nocivas de CO2.
Vamos a dejarlo ahí...
No quisiera acabar, empero, sin
mencionar otro pesado fardo que se ha cargado a espaldas de los pobres
neandertales. En pleno auge de los estudios paleogenéticos y microbiológicos,
ha aparecido un artículo en que se culpa a los neandertales de traspasarnos
genéticamente un agresivo virus, el del papiloma humano, causante del cáncer de
cuello de útero. Así, según una investigación conjunta de la Universidad de
Honk Kong y de la Facultad de Medicina Albert Einstein (EE UU), este virus,
que se contagia por relación sexual, ha estado evolucionando conjuntamente con
su huésped –o sea, el ser humano– durante cientos de miles de años, pero que en
concreto fue traspasado –en su subtipo HPV16– por los neandertales a los
humanos modernos hace unos 80.000 años.
Pues bien, dado que este virus llega a matar anualmente a unas 250.000 personas en todo el mundo en diversos tipos de cáncer relacionados con los genitales, ya ven que nada bueno se podía esperar de la hibridación entre sapiens y neandertales, que al parecer también fue el origen de algunas enfermedades y deficiencias de los seres humanos actuales. Por lo tanto, de cara al bienestar del planeta y de la raza humana, mejor que no coman carne y que no practiquen sexo, por lo que pueda pasar...
Pues bien, dado que este virus llega a matar anualmente a unas 250.000 personas en todo el mundo en diversos tipos de cáncer relacionados con los genitales, ya ven que nada bueno se podía esperar de la hibridación entre sapiens y neandertales, que al parecer también fue el origen de algunas enfermedades y deficiencias de los seres humanos actuales. Por lo tanto, de cara al bienestar del planeta y de la raza humana, mejor que no coman carne y que no practiquen sexo, por lo que pueda pasar...
© Xavier Bartlett 2018
Fuente imágenes: Wikimedia Commons
[1] Fuente:
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0200497
[2] No obstante,
y dado que se han hallado yacimientos en América de gran antigüedad (de hasta
300.000 años) –aunque no reconocidos por el estamento académico–, se ha
especulado con la presencia de comunidades de erectus en dicho
continente, pero hasta la fecha no se han hallado huesos humanos atribuibles al
H. erectus.
[3] Los estudios
tradicionales apuntaban a unos 250.000 años pero las investigaciones más
modernas retrasan tal fecha a unos 300.000 años o incluso más, según estudios
paleogenéticos.
[4] Fuente:
http://www.pnas.org/content/115/37/9116
[5] Por ejemplo :
HARDY, K. et alii. Neanderthal
medics? Evidence for food, cooking and medicinal plants entrapped in dental
calculus. Naturwissenschaften,
DOI 10.1007/s00114-012-0942-0, 2012.